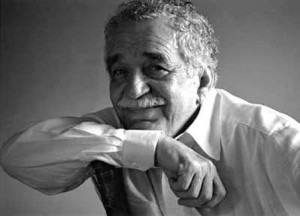Autora: Laura Guerrero Guadarrama
I
El relato más cercano al ser humano es la propia vida, un hilo en la historia de la humanidad que nos pertenece, que construimos con nuestra voz y nos hace ser personas. Mirar hacia adentro y desenredar la trama que nos conforma, es una actividad eminentemente autorreferencial en la que ejercemos cierta clase de desapego y ejercitamos la conciencia del fabulador o cuenta cuentos que todos llevamos dentro.
Nos miramos como personajes, forjamos imágenes de los recuerdos, porque, como decía Bergson: la memoria, es el rasgo característico de nuestra existencia. El pasado nos acompaña: “el amontonamiento del pasado sobre el pasado prosigue sin tregua.” (47) Así, desde nuestra primera infancia acumulamos recuerdos pero el pasado no fluye a la conciencia si no es por una búsqueda personal, vamos a la caza de lo que fuimos; aunque existen “los recuerdos de lujo [que] logran pasar de contrabando por la puerta entreabierta.” (Bergson 48). Vivimos siempre con nuestro pasado.
Muchos de los autores, críticos o teóricos que han desarrollado el tema de la infancia, comienzan por volver la mirada hacia su ser niño y regresan al presente para tratar de decir con palabras lo que subyace en la memoria, así la literatura infantil y juvenil se puebla con la voz del narrador-niño o niña que habita en el interior. Es una especie de epifanía que crea tiempos fuera del tiempo y espacios que iluminan la propia existencia.
En la narrativa no existe el pacto con la verdad, pacto que es inherente a la autobiografía y a la memoria , aunque los receptores contemporáneos sabemos que lo importante no está en la verdad histórica sino en la verdad de la memoria, una verdad que se acerca mucho a la verdad de la ficción.
Existen, por lo menos es lo que alcanzo a ver, dos vertientes claras: los géneros de la autobiografía y de la memoria y la narrativa autobiográfica en la que se enlazan no sólo sucesos y hechos reales sino sueños, deseos y entusiasmos largo tiempo atesorados.
Si bien es cierto que todo autor usa de su material de vida, es difícil desentrañar lo estrictamente personal; mucho más complejo es deducir de éstos alguna conclusión psicológica. Los recuerdos, localizados en el área de la prefiguración (Ricoeur), estadio que está preñado de vivencias y conocimientos anteriores que confluyen en la creación artística, son acertijos que a veces ni el propio escritor o escritora puede resolver. Vida y ficción se funden y confunden. Gabriel García Márquez señaló que el lector ideal de su obra era su madre pues era la única que podía deducir sus referentes; pero el alcance de su universo ficcional es universal.
II
Todos y todas escribimos desde donde estamos y desde nuestra propia persona, rasgos autobiográficos aparecen en la obra, en todas las obras. No obstante, hay textos que dialogan más o mejor con la propia vida del autor/a.
Rosario Castellanos, por ejemplo, hizo uso de su material de vida para transmutarlo en arte. Su vida es el prototexto que se vuelve ficción, ella utiliza de los recursos de la meta-ficción: el desapego y la autorreferencia para construir sus novelas. Rosario dijo a Emmanuel Carballo: “A la novela llegué recordando sucesos de mi infancia. Así, casi sin darme cuenta, di principio a Balún Canán, sin una idea general del conjunto, dejándome llevar por el fluir de los recuerdos. Después, los sucesos se ordenaron alrededor de un mismo tema.” (Carballo 527).

Sor Juana Inés de la Cruz es otro caso, su Respuesta a Sor Filotea (1691) son palabras que la describen y construyen, un proceso de autoconfesión, de rebeldía oculta y revelada al fin por la propia poeta:
“Teniendo yo después como seis o siete años, y sabiendo ya leer y escribir, con todas las otras habilidades de labores y costuras que deprenden las mujeres, oí decir que había Universidad y Escuelas en que se estudiaban las ciencias en México; y apenas lo oí cuando empecé a matar a mi madre con instantes e importunos ruegos sobre que, mudándome el traje, me enviase a México, en casa de unos deudos que tenía, para estudiar y cursar la Universidad.” (738)

Mary Shelley, la autora de Frankenstein, soñó con el monstruo de la novela, brotó una noche de tormenta en la que ella y sus amigos habían estado contando cuentos de aparecidos. “Mary, aquella noche, en Ginebra, concibe un doctor que se parece a su padre. Concibe un monstruo sin nombre que muy bien hubiera podido llamarse Mary”. (Serrat 16) La historia de Mary Shelley es la historia del Monstruo en espíritu, en angustia, en su dolor que tiene que ver con la soledad y el repudio. Ha trascendido y se ha convertido en algo tan poderoso como un mito; y es un relato que circula en el mundo.
Varios de los grandes narradores de la literatura han tenido que vivir infancias difíciles y solitarias como Mary Shelley, pero han soñado, han imaginado, han creado, si como dice Lyotard “Nadie sabe escribir. Cada cual, sobre todo el más “grande”, escribe para atrapara por y en el texto algo que él no sabe escribir. Que no se dejará escribir, él lo sabe.” (13) porque ese “algo” es lo que evade al creador y, no obstante, lo que se anhela, lo que se vislumbra, Lyotard lo llama Infantia, Sastre “lo inarticulable”. Y en ese afán por el hallazgo autores como Tolkien, Kipling, C.S. Lewis, por mencionar algunos, dibujan mundos que guardan la memoria de lo imaginado.
J.R. Tolkien, por ejemplo, autor de El Hobbit y El Señor de los Anillos, nació en Ciudad del Cabo, Sudáfrica en 1892. Cuando era pequeño su madre se lo llevó a Inglaterra dejó solo al padre quien falleció poco después. Tolkien tenía sólo cuatro años de edad. A partir de entonces, su familia vivió severos problemas económicos. Cuando tenía doce años murió su madre. No obstante, y a pesar de todo, Tolkien destacó por su inteligencia y su capacidad para el estudio. A los siete años ya había escrito un relato sobre dragones y más tarde logró inscribirse en Oxford: “Ser joven y brillante y estudiar lenguas y libros que amaba pudo parecerle a Tolkien el paraíso, pero el inicio de la Primera Guerra Mundial destruyó para todos los británicos jóvenes esos paraísos.” (25) Al regresar al periodo de paz su enorme talento y erudición los puso al servicio del mundo de la creación.
Y así comienza el primer libro de ficción que publicó: El Hobbit:
“En un agujero en el suelo, vivía un hobbit. No un agujero húmedo, sucio, repugnante, con restos de gusanos y olor a fango, ni tampoco un agujero seco, desnudo y arenoso, sin nada en que sentarse o que comer: era un agujero-hobbit, y eso significa comodidad.” (Tolkien 1)
C.S. Lewis, gran amigo de Tolkien, maestro también de Oxford, autor de la maravillosa colección de libros titulada “Las crónicas de Narnia” que consta de siete volúmenes muestra, en el primer tomo, a unos niños perseguidos por los horrores de la guerra que abandonan Londres y llegan a una vieja casona en el campo, a través de un ropero que se guarda en un cuarto abandonado y llegan al mundo paralelo de Fantasía. Narnia es su reino, donde el gran León los protege y enseña. El autor de este mundo de aventuras también vivió una infancia solitaria y triste que comenzó con la muerte de su madre y su entrada a un internado donde los niños eran tratados a golpes por un director sádico y enfermo. De joven, también vivió la Primera Guerra Mundial y uno de los refugios de este niño y de este joven fue la imaginación y la escritura. Lewis confesó que se dejaba conducir por lo ensoñado:
“Hay que dejar que las imágenes nos revelen su propia moraleja, porque la moral inherente a ellas surgirá de las raíces espirituales, sean éstas cuales sean, que hayan arraigado en el curso de nuestra vida.” (Lewis 77) “La única moraleja valiosa es la que se deriva de la forma de pensar del autor.” (78)
Sus textos están hechos de animales vestidos de humanos, de caballeros con armadura, de niños valientes, del mundo de las hadas de su infancia.
Hèléne Cixous en su volumen Fotos de raíces. Memoria y escritura realiza una búsqueda consciente en la memoria, para traer al primer plano el pasado, el pasado le queda presente y a partir del “Viejo álbum andrajoso.” (48) “retrato de la memoria de familia” (229) la autora comienza a construir su genealogía.
Cixous comenta: “Lo que constituye el suelo originario, el país natal de mi escritura, es una vasta extensión de tiempo y tierras en la que se desarrolla mi larga, mi doble infancia. Tengo una infancia de dos memorias.” (231) Así asume su propia infancia y la de su madre. Ella en el Sur, su madre y su abuela, en el Norte, vive ambas infancias porque escucha los relatos de las otras tierras y se los apropia. Esta asociación clara la lleva a la “Geografía de mi memoria genealógica” (231) Así su memoria es plural, conjunto de vidas que confluyen en ella. La memoria no es sólo un tiempo sino también una geografía, la de su infancia feliz es Orán, el paraíso perdido, “recuerdos de lujo” los llama Bergson. Tiempos breves e intensos que reclaman una voz, un relato y una construcción.
Obras citadas
Bergson, Henri. Memoria y vida. Gilles Deleuze (ant.) Madrid: Alianza, 1977.
Carballo, Emmanuel. Protagonistas de la literatura mexicana. México: SEP, 1986.
Cixous, Hèléne y Mireille Calle-Gruber. Fotos de raíces. Memoria y escritura. Col. La huella del otro. México: Taurus, 2001.
Crabbe, Katharyn F. J.R.R. Tolkien. Trad. Federico Patán. Breviarios 408. México: FCE, 1985.
De la Cruz, Sor Juana. “Respuesta a Sor Filotea”. Florilegio: Poesía, Teatro, Prosa. México: Promexa, 1979.
Lewis, C. S. De este y otros mundos. Ensayos sobre literatura fantástica. Ed. Walter Hooper. Trad. Amado Diéguez. Barcelona: Alba Editorial, 2004.
Lyotard, Jean-Francois. Lecturas de infancia: Joyce, Kafka, Arendt, Sartre, Valéry, Freud. Trad. Irene Agoff. Buenos Aires: EUDEBA, 1997.
May, Georges. La autobiografía. Breviarios 327. México: FCE, 1979.
Serrat, Manuel. “Presentación” . Frankenstein. El moderno Prometeo. Mary Shelley. Trad. Manuel Serrat. Club joven. Barcelona: Editorial Bruguera, 1981.
Tolkien, J.R.R. El Hobbit o Historia de una ida y de una vuelta. Ilustr. Alan Lee. Trad. Manuel Figueron. Barcelona: Ediciones Minotauro, 1997.